 puentes de acero oxidado, y cementerios antiguos y enormes. En menos de media hora me ha transportado a una ciudad completamente distinta, debo pensar dos veces antes de dejar el tren tan pronto, pero al poner pie en la nueva estación estoy seguro de estar en Baltimore, aunque no tengo idea de lo que me espera afuera de la puerta. Con tanto por ver, apenas pude dar una ojeada al mapa anoche, tengo solo el nombre de dos calles y muy poco dinero que me ha quedado del tren como para tomar tan pronto un metro que no sé a dónde me llevaría. Además, este peregrinaje amerita andar todo tramo posible a pie. Salgo a la calle, mirando hacia todos lados, un letrero dice sur y solo atino en ir en esa dirección. Por entre edificios desordenados y vulgares finalmente comienzan a aparecer casas e iglesias de estilo gótico, y animado por su visión giro una y otra vez, pero no puedo evitar encontrarme con gente miserable que se reune en las esquinas, hombres con aspecto de maleantes y viejas con caras de dementes. Paso silencioso en medio de ellos y sigo adelante, mientras diviso a lo lejos otro gran cementerio. En una esquina frente a este hay un grupo de cuervos negros peleando por comida. La colina está cubierta de lápidas y rodeada de un alto muro de piedras negras y desgastadas, el cual se extiende más allá de mi vista. Llego a un primer gran portón cerrado con rejas de acero. dos cuadras más adelante hay una portezuela, y justo frente a esta encuentro uno de los dos nombres que tenía apuntado. Pero la portezuela está cubierta de cadenas ajustadas con un candado, por lo que sigo bordeando la interminable pared de roca negra. En la tercera esquina encuentro un par de policías y les pregunto por la entrada al cementerio. Ellos me responden que no abre en domingo, y que a quien ando buscando no está aquí.
puentes de acero oxidado, y cementerios antiguos y enormes. En menos de media hora me ha transportado a una ciudad completamente distinta, debo pensar dos veces antes de dejar el tren tan pronto, pero al poner pie en la nueva estación estoy seguro de estar en Baltimore, aunque no tengo idea de lo que me espera afuera de la puerta. Con tanto por ver, apenas pude dar una ojeada al mapa anoche, tengo solo el nombre de dos calles y muy poco dinero que me ha quedado del tren como para tomar tan pronto un metro que no sé a dónde me llevaría. Además, este peregrinaje amerita andar todo tramo posible a pie. Salgo a la calle, mirando hacia todos lados, un letrero dice sur y solo atino en ir en esa dirección. Por entre edificios desordenados y vulgares finalmente comienzan a aparecer casas e iglesias de estilo gótico, y animado por su visión giro una y otra vez, pero no puedo evitar encontrarme con gente miserable que se reune en las esquinas, hombres con aspecto de maleantes y viejas con caras de dementes. Paso silencioso en medio de ellos y sigo adelante, mientras diviso a lo lejos otro gran cementerio. En una esquina frente a este hay un grupo de cuervos negros peleando por comida. La colina está cubierta de lápidas y rodeada de un alto muro de piedras negras y desgastadas, el cual se extiende más allá de mi vista. Llego a un primer gran portón cerrado con rejas de acero. dos cuadras más adelante hay una portezuela, y justo frente a esta encuentro uno de los dos nombres que tenía apuntado. Pero la portezuela está cubierta de cadenas ajustadas con un candado, por lo que sigo bordeando la interminable pared de roca negra. En la tercera esquina encuentro un par de policías y les pregunto por la entrada al cementerio. Ellos me responden que no abre en domingo, y que a quien ando buscando no está aquí.Sigo sus direcciones imprecisas, pero solo logro volver a la estación donde empecé. Desde ahí decido tomar un nuevo camino, pero todas las calles tienen nombres extrañamente familiares y me llevan abajo una colina. En la puerta de una casa hallo a un gato negro, que corre a esconderse bajo un automóvil y luego cruza una reja de tramado delgado. La calle me lleva hasta debajo del puente, un lugar húmedo con basura donde hay tramos en construcción, pero abandonados en domingo, por supuesto. El camino se vuelve cada vez más estrecho y concluyo que este tampoco es el lugar correcto.
 Por último desciendo en la única dirección que me ha quedado sin recorrer y avanzo en línea recta sin cesar hasta volver a hallar al fin uno de los nombres que tenía como referencia. El camino es largo y arduo y me duelen los pies y la espalda, pero parece internarse más en el centro de la ciudad y aun nada indica que sea incorrecto. En el momento menos esperado, hallo a mi lado el segundo nombre de mi referencia, y me tomo un momento para comprender que es aquí donde ambas calles se intersectan, y que la rojiza iglesia gótica que se alza frente a mí es justo la que tiene a sus pies quien ando buscando hace tanto tiempo. Tomo aire y cruzo la calle. Ahí en la esquina se alza el breve bloque blanco, con una placa redonda de metal oscura que lleva grabado el rostro del maestro. Sobre el ara hay un ramo de rosas negras y otro de rosas muertas, atadas con un listón negro a una carta, además de un par de piedras y conchas, acaso por el kingdom by the sea de la amada muerta. Comprendo y siento su inquieto cadaver bajo sus pies, su efijie ante mí. Me arrodillo primero en una pierna, luego en dos, pongo una mano sobre el ara y luego la otra y hundo mi frente en ella.
Por último desciendo en la única dirección que me ha quedado sin recorrer y avanzo en línea recta sin cesar hasta volver a hallar al fin uno de los nombres que tenía como referencia. El camino es largo y arduo y me duelen los pies y la espalda, pero parece internarse más en el centro de la ciudad y aun nada indica que sea incorrecto. En el momento menos esperado, hallo a mi lado el segundo nombre de mi referencia, y me tomo un momento para comprender que es aquí donde ambas calles se intersectan, y que la rojiza iglesia gótica que se alza frente a mí es justo la que tiene a sus pies quien ando buscando hace tanto tiempo. Tomo aire y cruzo la calle. Ahí en la esquina se alza el breve bloque blanco, con una placa redonda de metal oscura que lleva grabado el rostro del maestro. Sobre el ara hay un ramo de rosas negras y otro de rosas muertas, atadas con un listón negro a una carta, además de un par de piedras y conchas, acaso por el kingdom by the sea de la amada muerta. Comprendo y siento su inquieto cadaver bajo sus pies, su efijie ante mí. Me arrodillo primero en una pierna, luego en dos, pongo una mano sobre el ara y luego la otra y hundo mi frente en ella.

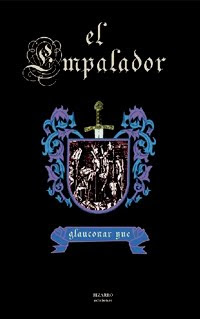


2 comentarios:
maestro!!!
Cuando visité el pequeño cottage del Bronx, en el que Poe pasó los últimos años de su vida, al entrar a su dormitorio, me entristeció ver las ventanitas, apenas perceptibles casi casi al ras del suelo. Como si contribuyeran a marcar la atmósfera de un cotidiano extrañamiento.
Publicar un comentario